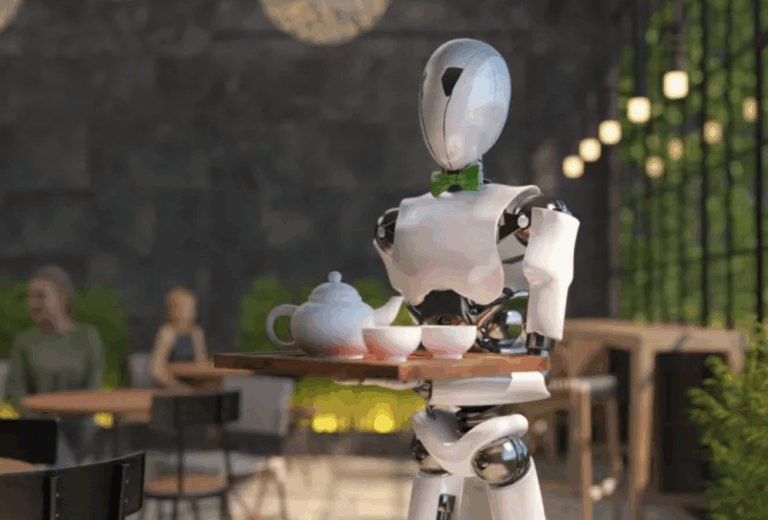Woody Allen no es ningún foodie; tanto por sus palabras, como por su físico es fácil deducir que los placeres culinarios no ocupan un lugar preeminente en su vida. Pero como en toda su obra, y su autobiografía (editada por Espasa) no podía ser menos, no sabemos hasta dónde llega la hipérbole, como cuando afirma cuidarse, para lo cual evita fumar y se preocupa por lo que come, “evitando cuidadosamente cualquier alimento que proporcione placer”. Lo cierto es que a sus conocidas hipocondrías y manías él sumó, para terminar de conformar su imagen pública, unos hábitos alimenticios simples y aburridos que han dado, eso sí, material más que suficiente para un buen número de chistes propios.
Sus gustos no son refinados ni sofisticados; no deja de ser un chaval de Brooklyn nacido en una época en la que el sibaritismo sólo se daba en las clases altas y comer ni siquiera llegaba a la categoría de alimentarse. Dejémoslo en llenar la andorga. Cuando dice que él había crecido “comiendo judías de lata”, puede que sea otra exageración, pero no parece que sus recuerdos de infancia relacionados con la comida hayan marcado su existencia; nada de tías o abuelas amorosas horneando jalá. Al contrario, parece sentir un cierto regocijo en recordar los momentos desagradables: “No conservo muchos recuerdos de aquellos primeros años excepto el de haber bebido leche directamente ordeñada de la ubre de una vaca (lo que se suponía que debía encantarme, pero me pareció caliente y asquerosa)”.
Woody insiste en destacar su total incapacidad para cocinar y en sus dudosos gustos gastronómicos: “Yo estoy que me muero de ganas de largarme al Barrio Chino y devorar una buena ración de ese plato que se llama ‘hormigas trepando al árbol”.
Puede que sea una ironía más, en un momento en el que la literatura se ha llenado de comida, hasta crearse neologismos como “gastroliteratura” o “biblioculinario”. En su autobiografía, de hecho, sólo aparece una receta, la que le da a Emma Stone –actriz protagonista de dos de sus películas más recientes, Magia a la luz de la luna (2014) e Irrational Man (2015)– y le valió el fin de su amistad: “Le conté a Emma que yo los tomaba [los huevos] de la siguiente manera: llenaba una taza de café de tamaño normal con Rice Krispies hasta la mitad. A continuación, hervía dos huevos durante tres minutos y medio, los quitaba de la olla, los abría y depositaba el contenido en la taza sobre los cereales de arroz. Añadía sal y revolvía todo hasta formar una mezcla espesa pero no demasiado. Luego me la comía caliente con una cucharita de té”. Algunos compartirán con la actriz su decisión.
Tan inútiles como él
Los hombres de su generación no se metían en la cocina, ése era terreno vedado para las mujeres. Sin embargo, Woody no se encaprichaba de las amas de casa. Su caladero de conquistas era el de las “intelectuales”… Y ahí tampoco encontramos mujeres que muestren una especial capacidad culinaria, más bien al contrario, dado los trastornos alimenticios que sufrieron algunas de ellas. Louise Lasser, su segunda esposa, la protagonista femenina de algunas de sus primeras películas –Toma el dinero y corre (1969) o Bananas (1971) – es un buen ejemplo de ello: “Louise no sabía cocinar. Sólo podía preparar espaguetis y la receta que conocía era para ocho personas, que no sabía cómo prorratear. Por consiguiente, siempre terminábamos comiendo espaguetis con seis raciones de sobra”.
La cosa no ha mejorado con el paso de los años. Su esposa desde 1997, Soon-Yi, hija adoptiva de Mia Farrow y el director de orquesta André Previn, tampoco se caracteriza por ser un ama de casa al uso del siglo pasado, tal y como lo cuenta Woody con ocasión de una cena con gente con la que trabajaba en una película: “Cuando yo señalé que su manera de cocinar era un delito racial estaba exagerando, puesto que hay ciertos platos que puede hacer razonablemente bien. Dejadme explicároslo así: si os apetece comer tres veces al día espaguetis con una lata de salsa de tomate por encima, entonces ella puede ser vuestra chef”.
Que no aprecie especialmente la comida no quiere decir que no reconozca su valor como moneda de cambio para obtener de ella beneficios colaterales. Uno de los episodios más divertidos del libro es en el que narra su interés por aprender a cocinar, con objetivos espurios, pero que caricaturiza, una vez más, con su supuesta torpeza patológica. “En un momento de locura inexplicable, decidí […] convertirme en un chef de primer nivel. Hasta entonces, mis dotes culinarias eran las mismas que las de cualquier ciudadano que pudiera usar un abrelatas. Era bastante ducho con los bocadillos de atún, gestionaba los huevos pasados por agua con cierto aplomo y diría que mis vasos de agua fría eran la envidia de cualquier graduado de Le Cordon Bleu. […] A lo que voy es que llegó un día en que decidí aprender a cocinar. No quería limitarme a aprender a calentar carne enlatada o preparar un gran plato de arroz precocido instantáneo. Mi fantasía à la Coleridge era convertirme en un verdadero maestro de la cocina. Adquiriría los secretos de la excelencia culinaria y cenaría pájaros hortelanos y lenguas de pavo […]. La posesión de las dotes de un Escoffier o un Gordon Ramsay allanarían el camino de un hombre soltero hacia la seducción”.
Sueños de un seductor
Ahí entran, una vez más, los estereotipos habituales sobre los hombres solteros nacidos antes de la II Guerra Mundial y su presumible inutilidad para las labores del hogar en general y la cocina en particular. La invitada pensaría que, ante una invitación a cenar en casa de él, tendría que ser ella la que solucionara el inevitable fracaso en que podría derivar la velada, pero, en el cuento de la lechera gastronómico que Woody imaginaba, la supuesta “conquista” caería rendida ante sus extraordinarias dotes para la cocina: “¿Con qué la sorprendo? Con unas vieiras, quizás acompañadas de un chablis o un sauvignon. O puede que con un camembert horneado con un burdeos tinto. O blanquette de ternera y, de postre, un clafoutis de cerezas. O, si ella lo prefiere, mi tarte Tatin. ¿Eso es bastante impresionante? Creo que sí”.
Woody Allen también parece entusiasmarse ante el cambio copernicano para su vida cotidiana que podría suponer esa transformación en chef aficionado, y confiando en que jamás tendría que volver a soportar sus propios espaguetis con albóndigas –“un plato que rivaliza con el engrudo en cuanto a consistencia”, afirma–, Woody se buscó una profesora particular, la cocinera estadounidense y autora de varios libros célebres de recetas, Lydie Marshall. Allen recuerda en el libro que para su primera clase tenía que preparar “pasta casera, bistec con salsa bearnesa, espárragos, patatas a la lionesa, profiteroles, café y magdalenas […] y pronunciando mal ‘bon appetit’, me puse manos a la obra. Bueno, para resumir, aguanté sólo tres de esas sesiones, y terminaba tan agotado que no podía tenerme en pie al final de la clase. […] La histeria y la tensión de cocinar eran demasiado para mí. Tengo que correr de un lado a otro por toda la cocina, mientras la masa de la pasta cuelga del respaldo de la silla derramándose como caramelo, el pato está en llamas, el calor del horno me hace transpirar y tengo la mano dormida de tanto batir. No puedo batir más. Se me lesionó la muñeca de batir. Se me va a arruinar el saque de tenis. ¿Y por qué estoy batiendo? Detesto la nata batida”.
Fue así como Joël Robuchon pudo respirar tranquilo: Woody seguiría alimentándose
“de raciones de moo goo gai pan que venían en recipientes de cartón y pizzas para llevar recalentadas. A las mujeres que invitaba a cenar les aconsejaba que pasaran por Popeyes [una cadena de restaurantes de comida rápida especializada en pollo frito] y se agenciaran sus propios nutrientes”.

Asiduo a los restaurantes
La autobiografía está repleta de referencias a restaurantes míticos de Nueva York, algunos de los cuales ya han desaparecido, como el francés Lutèce, que cerró en 2004, hasta entonces uno de los más lujosos de Nueva York, que es citado en numerosas novelas y recreado en películas y series como Mad Men; o Giambelli’s, restaurante italiano del Midtown, también desaparecido tras la muerte de su propietario, Francesco Giambelli, y que es recordado, entre otras cosas, por ser el lugar en el que comió el papa Juan Pablo II en su visita a Nueva York en 1995. En Giambelli’s se podían degustar especialidades de la Italia septentrional como las trenette al pesto, típico de Génova o ravioli alla piemontese, aunque también había platos típicos del sur como los ziti.
En uno de sus primeros recuerdos gastronómicos Woody nos traslada a su infancia, junto con su padre, que hacia caso omiso de las leyes dietéticas del judaísmo. Con él acudió a Lundy’s, una marisquería de Brooklyn, también hoy cerrada pero famosa en su día tanto por su comida como por ser uno de los restaurantes más grandes de los Estados Unidos, en el que se podían sentar casi 3.000 comensales… “Recuerdo qué lujo fue aquella vez que, cuando yo tenía ocho años, mi padre me llevó por primera vez a Lundy’s, el legendario restaurante de marisco de Brooklyn, donde pude ponerme morado de almejas, ostras y otros frutos de mar, confiando en que aquel día Dios no se encontrara por las inmediaciones de Sheepshead Bay”.
Otro histórico que aparece citado es 21 Club, elegante restaurante de cocina tradicional americana fundado en 1922 y decorado con juguetes antiguos y recuerdos deportivos, y que tuvo bastante relevancia durante la Ley Seca.
Woody y Mia Farrow solían visitar juntos otro clásico italiano, el Rao’s, fundado en 1896 en East Harlem. Si algo caracteriza este restaurante son sus albóndigas y la imposibilidad de conseguir una mesa. En Rao’s no admiten reservas: las mesas fueron asignadas hace décadas por Frank Pellegrino y su tía Anna Pellegrino Rao, propietaria del lugar junto con su esposo, Vincent Rao. Después de la muerte de Anna y Vincent, en 1994, Pellegrino y el abogado Ron Straci se convirtieron en copropietarios. Una mesa cada noche pertenece a Straci, que tiene 81 años. Algunos clientes van semanalmente, otros mensual, trimestral, anualmente o sólo en Navidad. Cuando muere cualquiera de los 85 “propietarios” originales, sus familias heredan la mesa. La sofisticada Anna Pellegrino, siempre con sus enormes gafas de sol, fue la inspiración de Mia Farrow para su personaje de Tina Vitale en Broadway Danny Rose.
Su favorito de siempre
Pero de entre todos estos restaurantes, su favorito sin duda es Elaine’s… a pesar de su cocina: “Los tortellini eran una de las pocas cosas que podían comerse y que tenían un sabor aceptable, siempre y cuando uno mantuviera al mínimo sus exigencias culinarias […]. Los precios eran escandalosos, pero era la propiedad horizontal más excitante de la ciudad rebosante de gente de clase alta cada noche y toda la noche […]. No era la comida, era la atmósfera. Un sitio limpio y luminoso. Bueno, un sitio luminoso. Y los precios eran como una improvisación teatral.
El lunes pedías espaguetis con almejas y te costaban veinticinco pavos. El martes ese mismo plato podía estar a treinta o a veinte. Si eras un neoyorquino relacionado con el mundo del arte, del periodismo, de la política o del deporte y no tenías dónde ir a la una de la mañana, siempre podías terminar en Elaine’s y habría hileras de gente de dos metros de ancho delante de la barra y te encontrarías con muchas caras conocidas y con algunas nuevas a las que por fin podías tener la alegría de saludar”. Elaine’s es, de todos los citados, el único restaurante que se detiene a describir; no es de extrañar, dado que era casi su segunda casa: allí fue a cenar todos los días durante diez años, a pesar de la comida y el precio.
Elaine’s estaba ubicado en el Upper East Side, en Manhattan, y cerró en 2011 tras la muerte de su propietaria, Elaine Kaufman. Era un restaurante de comida pseudo-italiana y era habitual encontrarte allí a Truman Capote, Gay Talese, Clint Eastwood, Norman Mailer o Tennessee Williams, tal y como relata impresionado el propio Allen. El director lo inmortalizó en varias de sus películas, desde la primera escena de Manhattan (1979) en que él, Mariel Hemingway y otros amigos discuten sobre qué es el talento, hasta Celebrity (1998).
Afortunadamente, por lo que nos toca a nosotros, su estancia en Barcelona para rodar Vicky Cristina Barcelona le dejó poso, comiendo en un famoso restaurante del Raval: “Mi familia y yo pasamos un gran verano en Barcelona y disfrutamos comiendo en Ca l’Isidre todas las veces que pudimos, y sólo eso bastó para que la experiencia fuera todo un placer”. Parece ser que, al menos en esas ocasiones, no tomó la precaución de no comer nada que le brindase algún placer.