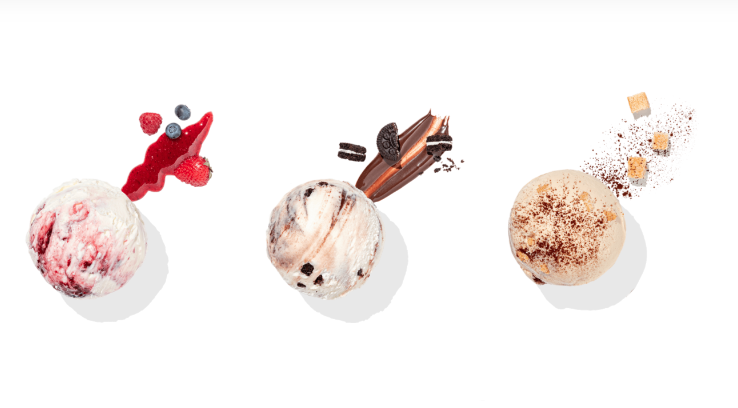El porteño pierde felizmente el tiempo y la vida en los cafés, mientras charla, piensa o sueña, a través de libros, arte o política, con un futuro mejor. Estos espacios atemporales mezclan arte y cultura en el eterno y misterioso Buenos Aires. Los suelos de damero ajedrezado en blanco y negro, las maderas ajadas y a veces barnizadas a medias, las vidrieras antiguas, la cálida luz amarilla que alumbra fotografías y afiches de ayer llenos de historia, son el decorado de los sitios donde se toma el pulso al devenir de la ciudad. La vida transcurre tras los cristales, pero parece que el tiempo, sin embargo, se detiene dentro. Aunque los llamemos cafés, en estos lugares se puede desayunar con dos medias lunas de grasa o emborracharse con vino malbec especiado y meloso hasta el amanecer, pasando por almorzar suculentas pastas rellenas como los sorrentinos, exquisitos fiambres como la bondiola (nuestra aguja de cerdo sin hueso y asada) o maravillosas tartas como la pasta frola de membrillo que endulzan las tardes de estilo inglés. Las masas son una especialidad argentina, por algo se ha dicho siempre que el cono sur es el granero del mundo.
Los cafés notables de Buenos Aires están declarados por la Unesco patrimonio intangible de la humanidad, aunque realmente son muy tangibles, bebibles y comestibles. El nombre de intangible debe venir dado por el ambiente mágico y único que se crea en ellos, pues están llenos de historia que no se puede tocar, pero se respira y siente. “Es la excusa perfecta para juntarse con amigos. Hay diferentes rituales que envuelven el famoso cafecito. Cualquier cosa se arregla con un café, se liman asperezas, te ponés de novio, te chamuyás una mina, te arreglás con un amigo.” Los aperitivos y vermuts son muy sugerentes: el Cinzano, el Gancia batido con soda o el Fernet de influencia italiana son clásicos.
Las cervezas son de medio litro, pero no se nota y el sabor acaramelado de una Quilmes tostada o negra es inigualable. Lejanos artilugios como lecheras de cobre, descremadoras inservibles, queseras rancias, ventiladores de aspa, máquinas contadoras de colores… hacen de estos cafés prácticamente museos donde leer, escribir y reflexionar con cálidos olores especiados y licorosos. En ellos nació y se escondió el tango, como en el café de la esquina de Homero Manzi: “San Juan y Boedo antigua, y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación…”, canta el tango al sur, a las afueras y al arrabal donde más allá no hay nada, o nada que importe. Departieron en ellos Borges y Alfonsina Storni como podemos sentir en el famosísimo Café Tortoni de la Avenida de Mayo, tras esperar media hora de cola.
“Prohibido escupir en el suelo, ley de 1904”, reza a la entrada de muchos de ellos un afiche oxidado de metal de chapa enlozada desconchada; algunas originales de ciertos cafés se pueden encontrar, ya en desuso y a la venta, por las calles de San Telmo, a precios exagerados.
Y casi nunca se bebe o se come solo, porque en Buenos Aires cualquiera te da conversación y se interesa por contrastar opiniones, que no dudan en dar aún sin conocerte. Se habla en ellos sin tregua, con un café humeante y un pequeño vaso de agua gasificada que siempre lo acompaña, como sucede en París. Buenos Aires es una encrucijada de historia y presente que combina varios mundos: además de América, encontramos Italia, España, o Francia; también sus cafés recuerdan a Madrid, París o Roma. Hay algunos de influencia italiana o española, en los que cuelgan ajos en ristra o jamones y no se ve al camarero entre enormes botes de conserva como en el Café Margot del tanguero barrio de Boedo. Se crearon grupos literarios en los cafés como el Grupo de Florida, asociado a las clases altas, que se reunía en la recientemente desaparecida Confitería Richmond, al que pertenecían Jorge Luis Borges (que será figura frecuente de este listado), y los también escritores Leopoldo Marechal y Oliverio Girondo, entre otros. El otro fue el Grupo de Boedo, de inclinación más izquierdista y con un énfasis en las temáticas sociales, con representantes como Elías Castelnuovo, Roberto Arlt o Leónidas Barletta. Estos se reunían en la Editorial Claridad, que se encontraba a unos pasos del Café Margot donde concurrían a tomar su café y continuar sus largas charlas. Por cierto, en este café se inventó el sandwich de pavita en escabeche, cuya patente está expuesta en la pared.
El Bar de Cao, es un ejemplo de estos cafés. En este bar de estilo inglés, un desconocido Julio Cortázar conversaba con Cronopios muchas tardes antes de hacerlo en Le deux Magots de París. También aparece en la obra del autor de Rayuela el café London, muy cerca de la Casa Rosada. Allí escribió gran parte de su libro Los premios: “…Afuera la Avenida de Mayo insistía en el desorden de siempre. Voceaban la quinta edición, un altoparlante encarecía alguna cosa. Había la luz rabiosa del verano a las cinco y media […] y una mezcla de olor a nafta, a asfalto caliente, a agua de Colonia y aserrín mojado… a esa hora en que todo el mundo tenía sed y se metía en el London como con calzador”.
El café de La perla, hoy turístico lugar de Caminito, era un antiguo prostíbulo de la Boca que hoy se decora con cuadros de pintores boquenses con un mostrador de heladería. Lo encontramos en la calle Pedro de Mendoza, que es el descubridor español de la ciudad de Buenos Aires. Mientras, al frente se pueden ver los barcos en el riachuelo y las casas de colores a la derecha. Por él pasaron, a principios de siglo, marineros desconocidos como Jack London, Eugene O ́Neill o John Mansfield. En ellos se respira el aroma del pintor de la Boca, Benito Quinquela Martín, con su museo a unos pasos. En días de bruma y niebla, el placentero encanto de este entorno misterioso es de un turbador romanticismo difícilmente descifrable.
Sin salir de la Boca, el café Roma, entre Olavarria y comandante Brow, nace el mismo año que el Boca Juniors. Allí podemos contemplar en la pared unos papeles amarillentos que muestran la llegada de Gardel a Buenos aires. Entorno de madera con vidrieras tras el mostrador y unas media lunas de jamón y queso caliente que no debemos perdernos.
Hay otros de estilo sofisticado y parisino como la confitería de las Violetas con vidrieras casi comparables a la catedral de Chartres. Sus góticas bandejas de dulces y salados de tres pisos se acaban pidiendo para llevar porque es imposible comérselos de una vez sin ayuda. También de este estilo es La Ideal, con una antigua decoración muy bien conservada.
Su construcción fue realizada con materiales y elementos importados de Europa: arañas francesas, sillones checoslovacos, vitrales italianos, boisserie de roble de Eslovonia tallada artesanalmente, mármoles para las escaleras, cristal biselado para las vitrinas, bronces, hierro negro. La diferencia con un museo es escasa.
En La Puerto Rico dicen que su café recién molido es el mejor café del mundo. Se vende al instante, unos 180 kilos diarios. Con aire de catedral, con maderas nobles de más de dos metros, espejos de media luna y el piso, el suelo para los argentinos, con mosaicos de granito. Tortas de manzana, pizzas y pan negro con jamón crudo y queso parmesano son muy solicitados. Aquí se filmaron pasajes de la película de Jaime Chavarri Las cosas del querer, que muestra remembranzas con el exilio argentino de Miguel de Molina, allá por la Guerra civil.
Muchos de estos cafés podrían ser tiendas de anticuarios en otras ciudades, viejos almacenes y son, en algunas ocasiones, oficinas de periodistas o intelectuales. García Lorca también se paseó por ellos en los años 30. El Bar Iberia o Los 39 billares han sido después lugar de congregación de los españoles exiliados.
Buenos Aires es la ciudad con más librerías del mundo por habitante y las huellas de esta relación de la ciudad porteña con la literatura se encuentra también en sus cafés. La ciudad nos regala algunas librerías-café como Clásica y Moderna en la Avenida de Callao, frecuentada por políticos y escritores o incluso músicos como el flaco Sabina, o el Ateneo, un antiguo teatro versallesco donde ojear libros sorbiendo de una taza.
En ellos se reúne también el malevaje y se habla Lunfardo, un argot-dialecto callejero surgido de las cárceles con tintes italianos. En el café de Los angelitos, que en sus inicios era un reducto de “malandras” y “caferatas” que en lunfa viene a ser gente de mal vivir, “verdaderos angelitos” como definió, irónicamente, el comisario de Balvanera, quien sin querer le estaba dando nombre a uno de los más populares cafés de Buenos Aires. En este café, Gardel cosechó gran parte de sus triunfos comiendo con amigos, pantagruélicos pucheros con las claritas del día, después de una buena curda.
En plena calle de Corrientes nos sorprende El gato negro. Especias de todo el mundo nos seducen, invitándonos al hedonismo de la vista y el olfato. Colores de tés de Etiopía, texturas de cafés licorosos de Jamaica o de cardamomo, aromas de curry de Assam, llamado la sal de oriente, de panelas con canela, estragón, jengibre o clavo de olor. Con sus frascos nos recuerda más a una botica o al taller de un alquimista medieval. Las facturas, que no es la que se paga después sino el nombre que dan los argentinos a muchos de sus dulces, son un manjar, rellenas de frutos secos, coco o chocolate fino. En el segundo piso, algunas tardes, se dan clases de cocina para usar con mimo las especias.
En la mayoría de cafés encontramos el mítico fileteado porteño, cartelería con flores, espirales, firuletes y colores, pero es en San Telmo donde este arte tan particular nos embriaga. El federal, entre Perú y Carlos Calvo, en la esquina entre dos vidas, es el café más antiguo de Buenos Aires. Lleno de madera, damajuanas y vitreaux, sirven los mejores ravioles frescos rellenos y unos strudell que hacen perder el oremus.
La plaza de Dorrego es el alma de San Telmo, llena de música y baile tanguero, de malevaje y metejón los domingos. Su café Dorrego sirve a los espías de la calle y voyeurs diurnos. En sus paredes están grabadas declaraciones de amor con llaves, punzones o cortaplumas. Sus vidrieras tatuadas dejan ver la vida fuera y dentro; los espejos agrisados reflejan el vagabundear de dos universos diferentes. En él, De Niro y Clapton tomaron de sus viejas botellas de anís, cognac o ginebra que decoran los estantes de madera a juego con la barra y degustaron sus lomitos y empanadas. Podemos ver algunos cajones que aún recuerdan el alma de viejo almacén del lugar donde se guardaban lentejas, yerba, fideos, especias.
Pura magia… el Lúgubre café Seddon en la calle Defensa: antiguo bar marinero en vetustas calles angostas de amplios pecados que nos deja absortos. Una caja registradora de una mercería, cortinas de macramé, estatuas, tulipas, velas derretidas, arañas y apliques de gas delatan la antigua profesión de su dueño, un anticuario que tenía un local en las viejas Galerías Pacífico. Óleos originales, espejos, relojes parados y una luz amarilla, casi de un ópalo anaranjado, nos hace dudar al llegar a su puerta por la que pasaron músicos como Fito Paez o Caetano Veloso o se rodaron películas como El muro del silencio. Hay noches encendidas de jazz en las que los ritmos sincopados pueden casi degustarse.
Acabamos en El Británico, la entrada al San Telmo viejo, entre las calles Brasil y Defensa y con vistas al parque Lezama. Ha sido siempre un refugio de artistas y bohemios; en él aún rezuma la literatura. Ernesto Sábato escribió aquí su obra Sobre héroes y tumbas. Por sus vidrieras se entrevera el peso de la historia; y es que los cafetines de Buenos Aires son para contar y ser contados mientras se para el tiempo en ellos y se mezcla el dandi y el errante, la merienda y la farra, “la biblia y el calefón”.
*Artículo publicado originariamente en TAPAS nº 42, abril 2019.
**Puedes comprar números antiguos de TAPAS en nuestra tienda.