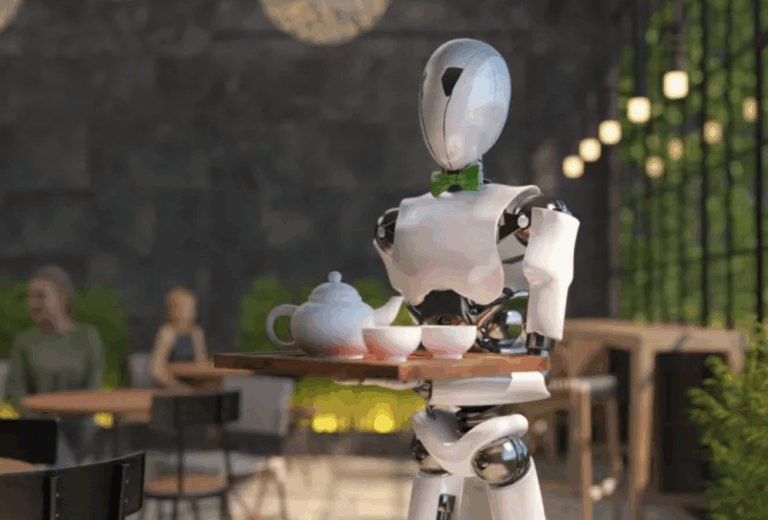Nosotros comíamos galletas María y ellos bebían cerveza de jengibre. No, los niños de la España de los 80 (por limitarnos a una generación) no nos parecíamos a los protagonistas de los libros de Enid Blyton. Nuestras vidas transcurrían en el eje casa-colegio con excepciones como los cumpleaños o los campamentos de verano, que sonaban a fiesta extrema.
Nos habría gustado usar más la palabra ‘aventura’. O, mejor, nos habría gustado vivir como ellos, resolviendo misterios en la campiña inglesa, acampando en Billycock Hill, jugando al lacrosse y bebiendo algo con jengibre en un cobertizo. Incluso fantaseábamos con la idea de que nuestros padres nos enviaran a un internado de paredes de piedra donde escaparnos por las noches con camisones largos. Nada de eso ocurría, pero no nos importaba porque nosotros podíamos leerlo. La vida también era eso y nosotros éramos felices con una galleta en la mano y el libro en la otra.
Las historias de Los Cinco, los Siete Secretos, Las Mellizas O’Sullivan o Torres de Mallory, firmadas por Enid Blyton, estaban en casas de media España, igual que Los Hollister, de Jerry West, o aquellos Tres Investigadores acompañados por el mismísimo Alfred Hitchcock. Que unos libros como los de Blyton, escritos en la Inglaterra de posguerra, tuvieran tanto impacto en la generación que hoy ronda los 40 es difícil de entender en la era de Snapchat y los tutoriales de YouTube. O no.
El misterio y el ruibarbo
Esas historias hablaban de un mundo exótico en el que los niños resolvían misterios y comían platos que no sabíamos ni imaginar. El papel de la comida en estas historias fue clave a la hora de lograr la empatía. En esa época, en España, lo más mundano era un plato de spaghetti. En estos cuentos los niños comían cordero con menta, pasta de anchoas, emparedados con jamón y queso, pestiños y algo llamado ruibarbo. Además, bebían limonadas y té. Té. Niños. Y disfrutaban mucho delante de una lechuga “fresca, crujiente”. De una lechuga que crujía. Qué locura era esa.
Lo paradójico es que lo que veíamos como festines eran comidas sencillas. La Inglaterra de la guerra y la posguerra (el primer volumen de Los Cinco fue publicado en 1941) no se permitía lujos; ni vivirlos ni contarlos. Estos niños se alimentaban como el resto, con sensatez. Lo que nos llegaba a nosotros, a miles de kilómetros, no era eso. Veíamos picnics, meriendas al borde de un lago y desayunos ingleses con judías, salchichas y huevos. Ni nos planteábamos que, probablemente, lloviera con frecuencia y los internados fueran lugares tristes.
Enid Blyton, además, se recreaba en las descripciones hasta hacer salivar aquí y allá. Una simple ensalada implicaba enumerar todos son ingredientes: “lechuga, tomate, cebolla, rábanos, mostaza, berros, zanahorias ralladas y montañas de huevos cocidos”. En el Londres de finales de los 40 la comida estaba racionada, así que esa forma de contar era también una forma de escapismo. A nosotros nos disparaban la imaginación, que nos jugaba malas pasadas. Estas criaturas comían platos caseros, sustanciosos y nada sexies. No nos importaba. Nosotros queríamos que en nuestras casas hubiera jengibre y decir mucho la palabra “abominable”.
El placer de comer
Los niños de los libros de Blyton eran unos raros: les gustaba comer y hablaban de comida. Eso sólo se hace a partir de la adolescencia. Antes, la comida es nutrición y juego. Para ellos era un premio, pero también un refugio. La alegría que les provocaba comer estaba asociada a las situaciones que vivían: salir al campo, meterse en líos, correr con su perro, subir a un faro. Ellos se sentaban alrededor de la comida (ya fuera en una mesa o sobre la hierba) y la usaban como elemento de unión: ¡se comportaban como señores vascos!
La falta de apetito, para estos niños, era fatal. En Los Cinco en peligro (1969) se lee: “Y lo peor fue que no pude comer nada de nada. Figuraos, no tener hambre el día de Navidad, no pensé que semejante cosa pudiera pasar”. Nada podía ir mal si había tostadas con mucha mantequilla, pastelillos de carne o pasteles de manzana y crema. Para Julian, Dick, Jorge, Ana o cualquiera de los protagonistas de estos relatos comer solo pan con mermelada era una fuente de tristeza.
Los internados nunca se han asociado con el placer de comer. Pero, milagros de la literatura, Enid Blyton logró que nosotros lo hiciéramos. Las alumnas de Torres de Mallory recibían paquetes con pasteles de chocolate, sardinas en escabeche, leche condensada, bombones de menta, latas de piña y limonada. Esta combinación tan disparatada nos parecía un festival.
La comida en el internado
La comida era también razón de peso para elegir un internado. En Las Mellizas cambian de colegio (1941) encontramos: “Tendremos un dormitorio y un estudio para nosotras solas, llevaremos vestidos de noche y, además, dicen que la comida es estupenda”. Qué niña de doce años habla así, como si fuera una urbanita resabiada.
Enid Blyton se recreaba en las descripciones provocando que los pobres españoles saliváramos acordándonos de nuestras tristes meriendas con Nesquik y bocadillo con la creatividad justa. Micaela de la Maza, fundadora de Sr. Perro, estudió en el Internado Woldinghan School en los años 80. Recuerda el “horrible” almuerzo de los domingos, el roast & yorkshire pudding.
Confirma que sí, que había escapadas nocturnas, las midnight feast, con sus correspondientes chucherías; también ravioli (algo tan poco inglés como nuestros espaguetis) en días extraordinarios. Eran niños de recursos: planchaban tostadas con plancha porque no había tostador. “Más de una se alimentaba de kilos de tostadas. ¡Muy saludable!”. La realidad y la ficción confluyen a ratos. Solo a ratos.
Si quisiéramos remedar el universo gastro de Enid Blyton quizá nos arrepentiríamos. Cada festín incluía la pirámide nutricional entera, de arriba abajo, pero la grasa circulaba sin los complejos de ahora. La vida era con mantequilla o no era. Lo dulce y lo salado se mezclaba de manera alocada. La leche entera se bebia con la fruición de la Coca-Cola. Los platos, que tan atractivos sonaban por gentileza de las descripciones de la señora Blyton, eran austeros y brutos.
Además, recrear esas comilonas requeriría una gran labor de producción. El ruibarbo sigue siendo una verdura-nicho. La hidromiel, una bebida fermentada elaborada de miel y agua, es casi imposible de encontrar (en Drakkar bodega, en el mercado de Vallehermoso, en Madrid se puede beber), aunque algunos vaticinan que puede ser la nueva bebida hip. En fin. La cerveza de jengibre, si queremos, la podemos preparar en casa. Sandy Leaf Farm vende kits para hacerlo. Pero, ¿queremos? ¿No es mucho más cómoda, y ligera, la nostalgia?
*Artículo de Anabel Vázquez publicado originalmente en el nº 15 de TAPAS. Si quieres conseguir números atrasados de la revista, pincha aquí.