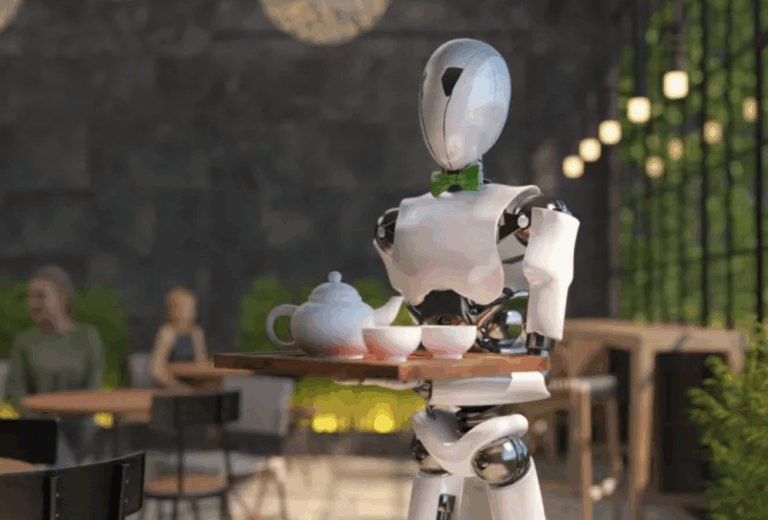Cincuenta centavos. La vida de Patti Smith (Chicago, Illinois, 1946) se estaría contando de manera muy diferente de haberse instalado en Nueva York con alguna moneda más en el bolsillo. Sin embargo, para una joven crecida en las zonas rurales del sur de Jersey, que llegaba a la ciudad que nunca duerme sin perspectivas reales, cincuenta centavos era mucho dinero en 1967. Hasta allí llegó un lunes; ella había nacido un lunes. Era un buen día para instalarse. Nadie le esperaba y todo le aguardaba.
Entre otras cosas, la hambruna. Porque durante más tiempo del deseado, deambuló por las calles neoyorquinas sin un lugar en el que deshacer su diminuta maleta de cuadros, sólo con la mísera compañía de materializar el sueño americano y un mantra: “Tengo hambre, tengo mucha hambre”. Aunque estaba dispuesta a dormir en bancos, metros y cementerios mientras encontraba trabajo, no estaba preparada para el hambre constante que le atormentaba. Ella era una muchacha flaca que lo quemaba todo enseguida y tenía un apetito voraz.
El romanticismo no podía colmar su necesidad de alimento. Hasta Baudelaire tenía que comer –lo demuestran los lamentos desesperados de sus cartas por faltarle carne y cerveza negra–. Y así, convencida de tener un futuro mucho más prometedor que el pronosticado por una infancia de abundantes pasajes de raquitismo y cucharadas de miel como único premio de consolación, Patti Smith se convirtió muy pronto en una observadora ajena al estilo de vida proustiano de la clase privilegiada, que salía de los lujosos coches negros con exquisitos baúles marrones estampados de dorado. Era otra clase de vida; y en ella se inspiraba para sobrevivir a los días, a la vez que tenía un pie en la realidad y otro en la Vía Láctea.
Su suerte tardaría en cambiar, pero fue el verano en que murió Coltrane, el verano en que los hippies alzaron sus manos vacías y China detonó la bomba de hidrógeno, el verano en que Jimi Hendrix prendió fuego a su guitarra en Monterrey y los disturbios se sucedieron en Detroit, el verano en que Robert Mapplethorpe llegó a su vida cuando su rutina experimentó un sobresalto. El verano del amor.
Las cosas no cambiaron mucho, pero compartieron penas y algunos pellizcos de pan. Con trabajos que rozaban la humillación, la pareja se hermanó en una relación de extrema dependencia que se sustentaba con infinitas muestras de cariño, pan de pita y tallos de apio. Con cincuenta centavos cada uno, bebieron café americano con la esperanza de no quedarse dormidos ante cualquier posible golpe de suerte que cambiara sus vidas hacia un presente mejor, por ejemplo, uno que incluyera un estudio donde dormir con una nevera llena.
Y hasta que eso llegó, ambos tuvieron que conformarse con algún escarceo con sándwiches calientes de pan de centeno, queso y tomate, y leche malteada de chocolate. Que los pobres también tienen derecho a relamerse. Con un Mapplethorpe sumido en los excesos y una Patti drogada de trabajos mal remunerados, tuvieron que pasar algunas penurias más hasta que ella se creyera capaz de coger las riendas de la vida de la pareja y arrebatar las cartas al destino antes de que éste repartiera suerte.
La siembra y la cosecha
Juntos llegaron al icónico Hotel Chelsea donde experimentaron un importante desarrollo personal. A veces, en extrema unión; otras, por separado. En lo que siempre estuvieron unidos fue en las plegarias por el alma de Robert. Mientras él rezaba para vendérsela al diablo, ella lo hacía para salvarla de él. Ni ante
el hecho de que el LSD pareciera haberse convertido en el mejor manjar de este joven discípulo del arte, Patti abandonó su compromiso no escrito de cuidarle. De manera que, como si de una kriptonita se tratara, ese sucio espacio se convirtió en un templo en el que resguardarse.
Aunque estaba preparada para dormir en la calle mientras encontraba trabajo, no estaba preparada para el hambre que le atormentaba.
Su atmósfera de comunidad permitió que uno perfeccionara sus dotes fotográficas y artísticas y la otra insistiera en que sus letras se vieran un día convertidas en canciones cantadas por las masas. Un objetivo que llegó a traducirse en noches de cata de quesos y vinos argelinos cuando venían bien dadas. Incluso en montañas de gambas con salsa verde, paella, jarras de sangría y botellas de tequila, que tanto Patti como Robert compartían en El Quixote con los amigos que les dio la escena cultural, social y molona de la época: Bob Dylan, Thomas Wolf y Andy Warhol, entre otros. Una pandilla que hablaba a la vez, contradiciéndose y discrepando, en una cacofonía de afectuosas discusiones. Cuando las diferencias implicaban únicamente a la pareja, se resolvían en
una bollería situada en la esquina de la Octava Avenida y la calle Veintitrés.
El establecimiento era la versión de Edward Hopper de Dunkin’ Donuts, donde el café estaba recalentado y los bollos sabían rancios, pero mantenía sus puertas abiertas toda la madrugada. Puede que, en una de esas citas, alejadas del bullicio que estaba llamado a hacer la generación cuyo propósito era crear algo verdadero, Robert le dijera a Patti que un hombre ocupaba su corazón y que había llegado el momento de vivir separados, juntos.
“Nadie ve como nosotros” fue la frase más repetida por él a quien fuera su compañera de vida y, tal vez, la que más daño le causó a ella. Saber que sus caminos tomarían direcciones diferentes sumió a la niña que siempre soñó demasiado en una tristeza que luego convirtió en letras de canciones y poemas dedicados a nadie.
Por todos es sabido el poder creativo que puede tener un desengaño amoroso. En el caso de Patti no fue menos. Su primera vía de expresión artística fue la poesía, que no sólo se limitó a escribir, también a recitar. Por supuesto, de la mano de su este mejor amigo que ya no podía ser nada más. Rodeada de la pandilla que
creó junto a él, formó un triángulo de las Bermudas para moverse en la noche de los rascacielos. Brownie’s, Max’s Kansas City y la Factoría se convirtieron en los
nuevos place to be. Pero esta vez, algo sí había cambiado. Los tres restaurantes ya no eran vistos por los ojos de Patti como lugares en los que saciar el hambre
de comida, ahora saciaban el hambre de gentes. Los tres locales funcionaban de una forma muy similar a un instituto, con la diferencia de que las personas populares no eran las animadoras ni los ases del fútbol y la reina del baile seguro que era un hombre, vestido de mujer, más femenino que la mayoría de las mujeres.
En las entrañas de estos garitos se movilizó el tren de la poetisa a la siguiente estación, la música. Letra a letra y recital a recital, y ya con un año 1975 casi exprimido, la naciente estrella sacó a la luz su obra maestra, Horses, de la que a día de hoy sigue latente su frase más célebre: “Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos”. Mezclando pop, rock y punk –géneros en los que
sigue trabajando–, escribió la letra con la intención de compartir su declaración existencial de compromiso y responsabilidad por sus propios actos. Patti Smith sentó las bases de rebelión de una generación que invitaba a cambiar las reglas del juego, eso sí, jugado desde la absoluta convicción.
Es decir, estaba claro que la gente para la que actuaba no iba a morir en Vietnam, pero al igual que en ese escenario, quienes no estuvieran convencidos de sus actos, pocos sobrevivirían al resultado. Puede que esta mentalidad tuviera dos razones de ser. Por un lado, la insistencia de Robert en tener que preferir a artistas que transformaran una época a que sólo la reflejaran; por el otro, pertenecer a una generación nacida tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, portadora de la gramática beat y la bandera pacífica del jipismo.
Fue la arrogancia y su convicción de no existir para ser una simple espectadora lo que le permitió sobrevivir y llegar a convertirse en voz de voces sin la cual jamás podría entenderse medio siglo de comunión entre arte y ansias por cambiar el mundo. El éxito y la fama fueron –y siguen siendo– sólo efectos colaterales, a
menudo indeseados.
Éxito tras éxito, cada progreso profesional le fue alejando más rápido de aquella pobreza que una vez fue el disparadero favorito para la evasión. O esta es la conclusión a la que uno llega cuando lee aquel comentario de Patti en el que decía que “no tener nada puede llegar a ser una parte hermosa (aunque cruel)
de la vida”, y todo porque ella pertenece a una familia en la que su madre “solía soñar con ganar la lotería y hacerse con una casa hermosa donde cada uno tuviera su propia habitación”, sin embargo, su progenitora nunca compró un boleto. Afortunada ella que heredó esas dotes imaginativas y las convirtió en caldo de cultivo para lograr una vida con comodidades. Lo consiguió durante un breve periodo de tiempo: desde que se casó con Fred ‘Sonic’ Smith y hasta que él murió. Después, la necesidad volvió a colocar a la cantante en la casilla de salida. Con menos hambre que en su juventud, pero con dos bocas más que alimentar,
las de sus hijos Jackson y Jesse, reconquistó los escenarios con la chulería de Keith Richards y la solemnidad de los ojos de Leonard Cohen.
Apetito de lucha
Nunca ha dejado de crear canciones donde el maridaje entre el poso espiritual de la religión y el chispazo juvenil de la electricidad del rock se besan en una llama intensa e inestable, consagrándola desde sus comienzos como la sacerdotisa del rock, la madrina del punk o la yegua salvaje de los escenarios. Echando un vistazo a toda su trayectoria, Patti Smith tiene mucho que agradecer a esos años de hambre insaciable, pero, sobre todo, a esos cincuenta centavos en el bolsillo que le empujaron a buscarse la vida. No lo hizo sola. Robert estuvo a su lado en cada noche en vela. A base de mucho café, alternado con té verde y ramitas de menta, pasó sus madrugadas juntando letras y creando acordes para fans; los mismos de los que hoy es fan ella.
Pero los que también le acompañaron –y continúan haciéndolo– en cada logro fueron sus principios. Además de pretender revolucionar la música para inquietar a los inquietos, quiso hacerlo desde su consideración de mujer. Sigue utilizando su aspecto andrógino para romper estereotipos y hablar de variedad y de libertad. Patti promueve un espíritu de insurgencia dentro de un mundo de hombres donde se erige como la gran culpable de prender la llama de la reforestación del punk hacia un rock más pop. Y también aprovecha su fama para defender causas sociales y políticas. Con frecuencia, en sus discursos incluye peticiones de ayuda para que todos los hombres sean hermanos. Para que el marinero pueda dormir tranquilamente en el cráter del desierto y el musulmán pueda hacerlo en brazos de un barco cristiano.
Porque en eso consiste la libertad, en poder escoger el lugar en el que enterrar a un ser querido. En sentirse diferente al resto y poder caminar por la calle como uno más, sin miedos, sin disimulos. Y fue ya con esa melena plateada y surcos en su rostro cuando, con su sarcástica y afilada lengua, desmintió no hace mucho
a una entrevistadora que aseguraba creerla más afín al té que al café, siendo ella americana de pico y pala.
“A lo largo de mi vida he bebido lo que mi economía me ha permitido en ese momento, pero soy de café, de café negro, sin azúcar y con un poco de canela (es imagen de la firma Lavazza), porque nunca me han dado miedo los negros. Yo soy del sur de Jersey y todo lo que he conocido en mi vida, y querría volver a
conocer en otra, es la cultura negra”.
Es sencillo: si alguien tiene hambre, dale de comer
Esta es una de las muchas confesiones que llenan los libros que Patti Smith ha escrito a lo largo de los años, cultivando así la que dice ser su faceta favorita. Porque ella ante todo es escritora. Su sensibilidad bebe de los libros de viajes, de las ediciones ilustradas de El mago de Oz, de la novela Mujercitas y de la poesía de Arthur Rimbaud. Sin esta bibliografía no podría entenderse el genio que derrocha en Éramos unos niños, su pasaje autobiográfico con el que homenajea a Robert Mapplethorpe. Unas memorias que dan respuesta al deseo de su alma gemela de decirle al mundo lo que eran el uno para el otro.
De que todos supiéramos que nadie veía como ellos; como dos niños que se bañaron en el polvo mágico del clan de Peter Pan. Un relato que habla del amor que se desquebrajó porque uno se quedó a vivir en el país del que ella salió huyendo, el de Nunca Jamás. Un relato en el que se comparte el último deseo pronunciado en una cama de hospital por un moribundo Robert: “Patti, recuérdame cómo nos conocimos ese verano en Nueva York”. Una narración que revive el mejor acto de amor de un joven tan muerto de hambre como ella, pero menos frágil en apariencia: “Robert, digamos que me diste de comer cuando tenía hambre”, le dijo ella, rota, al otro lado del teléfono. Y fue verdad. Con tan sólo cincuenta centavos cada uno.