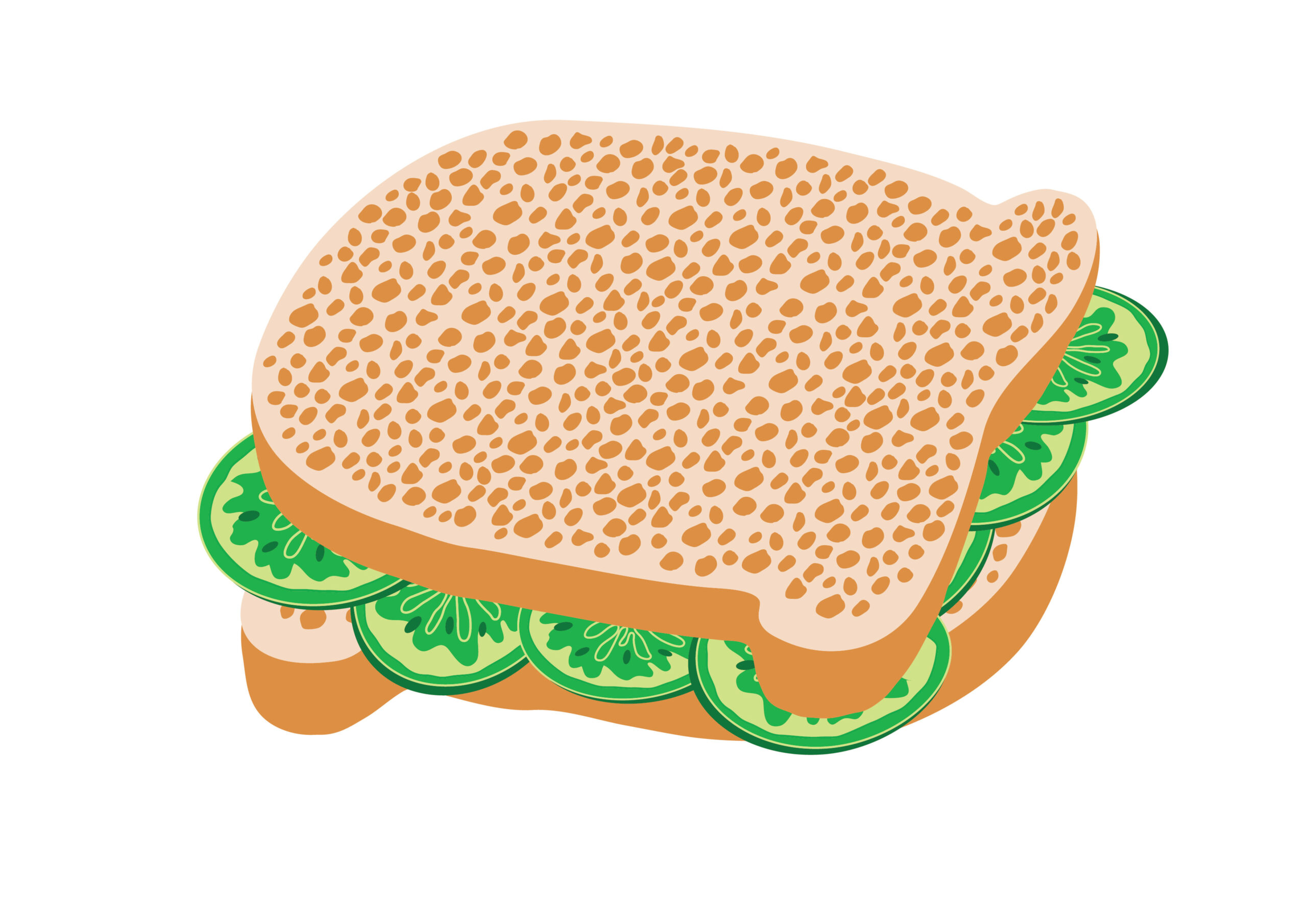Vajillas de porcelana, teteras ampulosas, pastelitos scones y meñiques alzados. La hora del té inglesa lleva aparejada un ritual y una estética, de las que el sándwich de pepino es lo que se llamaría un must. Pero, ¿cómo llegó ese extravagante refrigerio a ser protagonista del afternoon tea?
El té de la tarde nació en 1840 gracias a Anna Russel, duquesa de Bedford, que un día sintió desfallecer de hambre y ordenó que le sirvieran una taza de té con un bocado para aguantar hasta la hora de la cena. La ocurrencia triunfó y fue rápidamente imitada por las clases ociosas, que se reunían para merendar y, suponemos, contarse chismes y cosas banales.
En esas meriendas había sándwiches, que tienen a su vez su propia historia. Este bocado tomó prestado su nombre del conde homónimo, John Montagu, un empedernido jugador de cartas tan absorto por el juego que a menudo se olvidaba incluso de comer. Sus fieles criados concibieron la manera de alimentarlo durante las partidas: poniendo fiambre entre dos rebanadas de pan, para que el Conde de Sandwich no se manchara los dedos de grasa mientras jugaba a los naipes. Corría el año 1746 y las reuniones aristocráticas dignas de tal nombre contaron desde entonces con esos novedosos emparedados.
Faltaba que a alguien se le ocurriera meter pepino entre dos rebanadas de pan. Sucedió en algún momento de la era victoriana, y el hallazgo tiene la deliciosa excentricidad propia de los ingleses. ¿Pepino? ¿En serio?
Que se trataba de un rasgo pijo lo demuestra su mención en La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, donde se describe el horror por su ausencia en la merienda que Algernon ofrece para la Tía Augusta. Cómo llegó el pepino a las meriendas británicas del XIX sólo podemos conjeturarlo. Proveniente de la India, cabe suponer que los oficiales ingleses del Raj indio se relajaban en sus porches techados a resguardo del sol, refrescándose con té Assam y frescos sándwiches de pepino, una fruta con un 95% de agua. De alguna forma trasladaron esta refrescante costumbre a su Inglaterra natal, y aquel snack fashionable se granjeó las simpatías de las clases altas. Por varias razones.
El pepino, por la abundante presencia de agua, no tiene un valor nutritivo importante, y eso satisfacía el gusto por la austeridad de la era victoriana. Era la clase de comida que la clase media ofrecía al clero cuando visitaba sus casas. Aparte, era un derroche de opulencia masticar algo tan insustancial, algo fuera del alcance de las clases trabajadoras, que no podían masticar bocadillos tan poco calóricos si además tenían que soportar extenuantes jornadas de trabajo. Los obreros preferían sándwiches más bastos, pero con la proteína de la carne dentro.
El sándwich de pepino se convirtió así en emblema de las clases altas hasta que en la era eduardiana, en que se abarató la mano de obra y la abundancia de carbón permitió cultivar pepinos en invernaderos de vidrio, se pudo disponer de pepinos más baratos y durante todo el año. Así, el emparedado más classy perdió parte de su fulgor clasista.
¿Hay algo intrínsecamente pijo en el sándwich de pepino? Sí y no. La cuestión son los matices. Si el relleno es frío, es elegante. Si se quita la corteza al pan, es elegante. En triángulos, más aún. Si la rebanada de pan es fina, es elegante. Si llevan además algo distinto que sal o pimienta, no lo son. Y si después de comerte un par sigues teniendo hambre, no eres pijo.
La receta varía a uno y otro lado del Atlántico. Los ingleses, minimalistas, sólo le ponen finas rodajas de pepino, cortadas a ser posible con mandolina. Hay que dejarlas que suden, con un poco de sal, sobre papel o escurriendo en un colador. La otra opción es preparar los sándwiches minutos antes de ser consumidos. El pan, cortado lo más finamente posible, se unta con mantequilla, y aquí surge el primer problema. ¿Cómo arreglárnoslas para no despanzurrar el pan extendiendo sobre él la fría mantequilla? El truco es usar pan del día anterior, que habrá ganado algo de cuerpo.
Se ponen dos o tres capas de pepino, algo de pimienta blanca, si se desea, y están listos para comer. Lo más rápidamente posible, antes de que el pan se empape. Los americanos, por su parte, siempre más voraces, suelen añadirle queso crema, eneldo o mayonesa, arruinando su parco encanto.
En el planeta castizo del chocolate con churros ha habido poco espacio para meriendas inglesas, pero hay que recordar inevitablemente a Margarita Kearney Taylor, la británica que en los convulsos años 30 fundó y dirigió en Madrid el salón de té Embassy en el Paseo de la Castellana. Un salón de té al estilo de los parisinos, con barman para cocktails y pastelería inglesa, que atrajo a la clientela pudiente y a los extranjeros del barrio de embajadas. Allí se sirvieron sándwiches de pepino hasta su cierre, los mismos que amenizaban las actividades subrepticias de espionaje de nazis y británicos que tenían lugar allí durante la II Guerra Mundial.
Pijo y liviano, legendario y frugal. La Reina Isabel los come cada día en la hora del té, siempre con las puntas redondeadas, por la superstición de que las cosas afiladas desafían a la Corona. Larga vida al sándwich de pepino, la merienda más chic que existe.