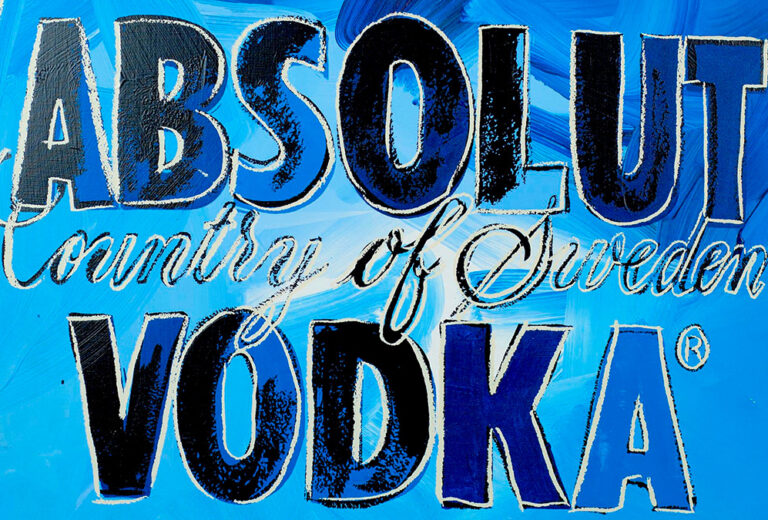Resulta difícil establecer en qué consiste el gusto. En lo que se refiere a comida intervienen además dos fenómenos: el puramente alimenticio y el hedonista, con un pie ya en la estética. Nuestros antepasados no tenían ese problema. Los cromañones se relamían con el botín de la caza hasta que la dieta paleolítica amplió las fuentes de subsistencia. No había margen para más. Habría que esperar a la emergencia de la agricultura y la ganadería para que la producción más eficiente de alimentos engendrara cambios demográficos, que desembocaron en el surgimiento de las clases sociales, la cultura, la burocracia y la tecnología alimentaria. Se amplió la despensa y, con ello, se empezó a vislumbrar el refinamiento en la comida.
Y luego están los malentendidos históricos: errores en los libros y prejuicios. El escritor, filósofo y gastrónomo francés Jean-François Revel demostró en su Un festín en paroles que existe una historia de la sensibilidad gastronómica, y que la nuestra no se parece a la de nuestros antepasados. Nuestro atlas de sabores es absolutamente contemporáneo. La salsa camelina medieval es una incógnita para nuestros paladares. No sabemos con exactitud a qué sabía el garum de los romanos, que aparece en casi todas las recetas que nos legó Apicio, el primer foodie documentado en la Roma imperial. Sólo hemos podido recomponer aquel condimento hecho a base de vísceras de pescado fermen- tadas con salmuera y hierbas aromáticas. La carne de vaca no era apreciada hace tres siglos, la patata es un ingrediente que llegó a las despensas europeas en el siglo XVI y el vulgar tomate no empezó a ser consumido regularmente ¡hasta el XIX! Dentro de mil años nadie sabrá a qué nos referimos con un Chardonnay, como tampoco hoy comprendemos que hace un siglo las ostras se bebieran con un Sauternes, que para nosotros es un vino de postre o para acompañar el foie-gras. Apenas podríamos llegar a vislumbrar a qué se referían los antiguos cuando decían vino, que los griegos cortaban con agua de mar.
La historia de la alimentación es por tanto la historia del gusto en su doble vertiente: la de los sabores y la del aprecio de los comensales. Lo que ha gustado en cada momento histórico. Y si algo nos enseña la literatura (el recurso más fiable para conocer los gustos gastronómicos de cada época) es que los gustos son mudables, que casi todos nuestros dogmas son inestables, cuando no ridículos. La Edad Media nos legó una sumaria recomendación: de gustibus non disputandum, que viene a ser “sobre gustos no hay nada escrito”.
EL SENTIDO DEL GUSTO
Parece que sobre la mecánica del gusto las cosas están claras. Se trata del sentido que nos permite detectar sustancias a través de los receptores gustativos de la lengua. Los botones situados en las papilas, estimuladas por los alimentos introducidos en la boca, desencadenan la sensación que produce el sabor. Aunque relacionamos el gusto con el placer, su función fisiológica es más bien alertarnos contra las sustancias tóxicas.
Hay cuatro gustos básicos o consensuados: dulce, amargo, ácido y salado, aunque en 1908 se le incorporó el umami (“sabroso” en japonés) gracias a los hallazgos del científico nipón Kikunae Ikeda. No faltan quienes cuestionan este catálogo de básicos y apuestan por incluir gustos como el metálico o el kokumi, llamado “el sexto sabor”. Sin embargo, no hay que confundir gusto con sabor, aunque estén intrínsecamente relacionados y a nivel funcional hablemos indistintamente de uno u otro.
Junto a esta mecánica de las sensaciones existen las expectativas. Esperamos que un alimento rosado sepa dulce. La nomenclatura, por su parte, juega malas pasadas. Es por eso que el cítrico jamaicano llamado ugli no es popular en Reino Unido debido a su semejanza a la palabra ugly (feo), o que algunos alimentos de nombres espantosos (olla podrida, ropa vieja) suenen poco apetitosos para los inquietos instagramers. Y, aparte del gusto, todos los sentidos están concernidos a la hora de comer, como demuestra el restaurante Ultraviolet en Shanghái. Allí, el chef francés Paul Pairet explora los psicosabores, y para ello se sirve de un despliegue tecnológico: paredes consistentes en pantallas que proyectan imágenes de paisajes, un difusor de aromas u objetos que se posan sobre la mesa para que el comensal interactúe con ellos. Como vemos, nuestras ideas acerca del gusto se complican.
LOS ALIMENTOS Y EL HUMANISMO
El primer sibarita que se atrevió a destripar el gusto en la edad contemporánea fue Jean Anthelme Brillat-Savarin. La Revolución Francesa, tras ser apaciguada por la burguesía, desencadenó el surgimiento del restaurante en una forma parecida a como lo conocemos hoy. Comer (bien) ya no era una actividad privativa de la aristocracia, decapitada o renqueante, sino que concernía a capas sociales cada vez más amplias. Brillat-Savarin, como glotón pionero, se atrevió con el primer tratado de gastronomía conocido: Fisiología del Gusto (1825).
Allí mezcló la solemnidad con el humor, salpicado de una impertinencia muy francesa. Nos legó eslóganes legendarios (“un postre sin queso es como una bella dama a la que le falte un ojo”). Creía que el hallazgo de un nuevo plato contribuía a la felicidad de la humanidad. Savarin había echado a andar el mito culto de la gastronomía, e incluso fue más lejos al decir “dime lo que comes y te diré lo qué eres”. El gusto empezaba a ser una cuestión casi ontológica.
Ludwig Feuerbach sintetizó su humanismo ateo en una frase: “somos lo que comemos”. Y pronto llegarían los higienistas alemanes a intentar mejorar la humanidad incluso a través de la comida. Si el naturalismo dio por sentado que el hombre era el estilo, el gusto (y la dieta) era también la persona. Nietzsche, que rehabilitó la sensualidad, lo entendió perfectamente y maldijo la comida alemana, pesada y carente de sutilezas. Se piensa como se come y nuestras tripas son el origen de todos los prejuicios, puesto que “a lo que más se asemeja el espíritu es a un estómago”. El gusto había dejado de ser un tema menor.

COCINA INTELECTUAL
Nadie como Andoni Luis Aduriz ha sabido trascender los sentidos convocados en la mesa. Su exploración del olfato y de las texturas hacen del chef de Mugaritz una de las figuras más innovadoras de la gastronomía mundial. Para Aduriz, “el buen gusto no se puede desligar de lo intelectual”, explica a Tapas. “Estamos en una constante lucha entre la parte biológica y la más evolucionada. El sentido del gusto no deja de ser una herramienta que nos ha ayudado a transitar por el mundo. El amargo nos repele porque está asociado a los venenos, el dulce nos gusta porque se asocia a la energía… Todo desplazamiento de la dictadura de lo biológico, poniendo lógica a partir de lo intelectual, hace evolucionar el gusto. Mugaritz es eso: muchas cosas que ofrecemos son un desafío, objetivamente no son de las que más te puedan gustar, pero sí te dan placer. Ganar terreno a nuestra parte impuesta: eso es para mí el gusto”.
Para el chef vasco, el gusto está sujeto a la presión de las modas, aunque él prefiere la noción de influencia. “Yo trato de influenciar en la manera que tiene la gente de posar la mirada sobre las cosas del comer. Me rebelo contra la simplicidad: me gustan las cosas sencillas, pero también la complejidad. Nunca ha habido tanto acceso al conocimiento como en la sociedad en la que vivimos. Me niego a que todo se reduzca a bueno/malo y a 140 caracteres. Tener buen gusto y acceder a él conlleva una responsabilidad, y quienes lo pueden cultivar deberían verlo como una obligación”.
Aduriz señala las paradojas de un mundo donde “se consumen más bytes sobre comida que comida misma. Tenemos acceso a millones de datos sobre platos”. Y comer bien no siempre es una cuestión de dinero. “En el mercado un kilo de anchoa fresca, con el que comen tres o cuatro personas, vale lo mismo que una pizza de dos raciones llena de productos refinados con nula capacidad nutricional. No es una cuestión de precio sino de comodidad”. Y tampoco le pasa inadvertido el peso de los estereotipos en la formación del gusto. “Mi hijo de diez años come de todo, ha ido a restaurantes desde que es bebé. Yo no cogí un avión hasta los 18, pero él con 10 años ha recorrido media África y media Asia, ha comido en restaurantes de todo tipo. Ha probado el caviar varias veces y no le gusta. Tiene criterio propio, no se deja arrollar por la representación de ese producto o lo que cuesta. Para mí eso también es buen gusto, tener capacidad de decisión. Imponerte a modas y limitaciones”.
EL OLFATO
Aduriz no está solo en sus indagaciones sobre el olfato. La cocina vanguardista empieza a explorar los aromas como contexto de la degustación de platos. Por ejemplo, Heston Blumenthal y su centro de mesa con vapor perfumado de musgo; el agua caliente vertida sobre flores en el restaurante Alinea de Chicago; o el uso de hojas de roble calientes por parte de Grant Achatz para acompañar su faisán, con objeto de evocar agradables recuerdos infantiles de un día de otoño. ¿Hay todo un mundo aún por explorar en lo relativo a los aromas y su uso en gastronomía?
El perfumista Ramón Monegal nos cuenta cómo uno de sus maestros le dio la fórmula para saber si un perfume es bueno o no: “Un buen perfume se puede comer. Con el tiempo lo he entendido. El gusto va ligado al sentido del olfato”. Quizá ello explica el éxito de sus experimentos en coctelería. “Sobre una base neutra añadía una gota de perfume. Lo he hecho hasta con chocolate, metiéndole perfume”. Incluso ha experimentado con Jordi Roca. “Le di los ingredientes de un perfume que hice para la boda de mi hijo e hizo dos postres excepcionales inspirados en él. La primera vez que pisé elBulli le dije a Adrià que me sorprendió su propuesta, porque se trataba de perfumería básica. El gusto es un sentido menor. Tiene más importancia el olfato”.
Para Monegal, la cultura juega un papel determinante en el gusto. Si los jóvenes prefieren hoy los perfumes dulzones a los cítricos o amaderados es porque “la juventud ha crecido con las chuches. Han tenido en general infancias felices. Por eso en mis fórmulas procuro incluir elementos de infancia, que es la época donde generamos la memoria olfativa. Antiguamente tenía más peso la religión y el sexo estaba proscrito, por eso triunfaban los olores menos sexuales, como la madera, que evocaba fuerza, o los cítricos, que remitían a la higiene. En la España católica los olores demasiado perfumantes estaban asociados a prostíbulos, y los refrescantes, a limpieza. Todo está influido por el entorno y por los que mandan”.
Para Ramón, el buen gusto depende de las proporciones. “Campeones de la sobriedad como Armani a veces también hacen cosas sobrecargadas”. Y señala que “el gusto se ha democratizado”, con lo que eso conlleva. “Era más fácil dominar el buen gusto cuando estaba en manos de cuatro, ahora está al alcance de millones. Creo que el buen gusto absoluto no existe, es una cuestión de culturas y modas”.
LAS MODAS
La diseñadora Ana Locking cree que la moda es una muestra de la imposibilidad de definir el buen gusto. Para Ana, que recurre al arte contemporáneo para inspirarse (no en vano estudió Bellas Artes) o a las subculturas juveniles, “no hay nada más aburrido que potenciar la belleza estereotipada de cada uno. Lo bello y lo feo coexisten en moda, pero hoy se puede reconocer sin hipocresía. La belleza de lo imperfecto o la fascinación por el feísmo se levantan contra el rigor academicista de lo que se considera buen gusto”. No es casual que su trabajo haya galvanizado la moda española en los últimos tiempos desde la osadía. “Aplaudo el buen gusto de lo feo, el equilibrio de la contradicción, la fascinación por lo inacabado y la búsqueda de lo imperfecto”, nos explica, “aquello que arrancó llamándose ‘Antimoda’ por los diseñadores belgas a principios de los años 90 y que abrió nuevas formas de entender lo que significa en la actualidad el ‘buen gusto”.
Para ella, las palancas de expresión que han introducido el “mal gusto” han sido la exposición del Metropolitan de Nueva York sobre el camp y el streetwear,“una estética irreverente que ha saltado de los ambientes desfavorecidos a las pasarelas más glamurosas”.
La diseñadora de joyas Helena Rohner cree por su parte que el buen gusto consiste sobre todo en alejarse de lo artificial. “Lo sencillo y lo cercano a lo natural mantienen esa capacidad de crear armonía, y esa es la esencia del buen gusto”. Naturalidad y sencillez son las premisas bajo las que se desenvuelve su trabajo, en el que no faltan materiales como la madera o la porcelana. “El buen gusto –nos dice– es el encaje de elementos dispares que pueden complementarse o chocar. Se trata de ser sensible a esa contraposición”.
PALABRAS (CASI) COMESTIBLES
La literatura no ha sido ajena a la gastronomía desde sus orígenes, no sólo gracias a recetarios y tratados, sino explorando las posibilidades literarias de la comida. Junto a las inevitables referencias de una deformidad hilarante, como el Pantagruel de Rabelais y su apetito voraz, o la literatura famélica del Lazarillo de Tormes, han convivido las sátiras sobre el mal gusto en la mesa, como El banquete ridículo, de Boileau, antes de desembocar en la refinada perversidad dandy de Jean des Esseintes, el personaje creado por Huysmans en A contrapelo, que prepara un banquete luctuoso hecho a base de alimentos de color negro, en la línea de la imaginería simbolista más excéntrica.
De alguna forma, el refinamiento ha estado en las letras unido a la buena mesa. Y así, hasta hoy. El protagonista de En deuda con el placer, de John Lanchester, es un asesino capaz de disertar sobre la correcta preparación de la bourride à la sétoise mientras relata sus crímenes. Thomas Harris, el creador de Hannibal Lecter, nos lo presenta en sus novelas como un sibarita amante de las trufas blancas, los quesos que “huelen como los pies de Dios”, las ostras verdes de la Gironda o el foie gras Sonoma.
En Comimos y bebimos (Libros del Asteroide, 2018), el escritor y periodista Ignacio Peyró enhebra la tradición de la literatura gastronómica española de los Perucho o Luján en un libro que se lee como un manual de hedonismo o unas memorias sensuales salpicadas de erudición festiva. Acudimos a él para acercarnos a la naturaleza del gusto. “Todo gusto –también el culinario– tiene que ver no sólo con la memoria, sino ante todo con el tiempo, que la enriquece con capas de sensualidad”, nos cuenta Ignacio. “Tendemos a primar lo espontáneo, la sorpresa, pero seguramente un buen borgoña lo disfrutes mucho más cuando no es la primera vez que te acercas a uno. La memoria afina los instintos, y si uno ha comido bien, es más fácil que en el futuro reconozca lo que es comer bien, aunque no tenga grandes aspiraciones de gourmet. En todo caso, una buena nariz depende más de la educación que del mero olfato”.
Para él, “qué sea buen gusto o no depende de cada época. Sí tenemos una noción de gusto que todavía se alimenta lejanamente de la época eduardiana y, en general, la Belle Époque, y que se va arrastrando hasta su disolución con la contracultura, sin que haya habido un sustituto claro. Esa noción de gusto era una tradición pedagógica: qué modelo de persona quiere uno ser, cómo ser un hombre completo. Pensemos en El cortesano de Castiglione o en las cartas de Lord Chesterfield: detrás de saber bailar o manejar la pala de pescado hay todo un pensamiento que va hilando cosas deseables, por lo que la buena mesa estará emparentada con el gusto artístico, el trato social, etc. Esa unidad se ha roto ahora”.
Peyró, que se define como tradicionalista en la mesa, reivindica una estética del gusto que va más allá del comer, al tiempo que cuestiona el barroco tecnológico de las cocinas modernas. “Guardo reverencia a lo que creo que es una vieja verdad: la comida no es un juego, ni hay que jugar con la credulidad de quien va a tu restaurante. Los menús degustación y la consideración del restaurante como experiencia de parque temático han incentivado esto”.

COMIDA COMO UNA DE LAS BELLAS ARTES
Podríamos dar por supuesto que la sensibilidad artística va de la mano del buen gusto en la mesa. No siempre es así. Andy Warhol, amante de las sopas y los sándwiches, frecuentaba en Nueva York espacios estandarizados como los desaparecidos restaurantes Chock Full O’Nuts y Schrafft’s. Cuando se veía obligado a comer en otro sitio recurría a su “dieta neoyorquina”, consistente en ordenar platos que no le gustaban, pedir que se los pusieran para llevar y dejarlos en algún lugar visible de la calle para que los comiera un indigente. Gracias a eso, dijo, se mantenía delgado. Lo hacía incluso con las cenas del lujoso restaurante neoyorquino La Grenouille, aunque sospechaba que siempre habría un homeless que, como él, prefiriera un pan de centeno a medio comer extraído de la basura. Inapetente o esnob, lo cierto es que Warhol, a quien le gustaba comer solo, llegó a albergar la idea de abrir un restaurante para gente solitaria, el “Andy-Mat”, y creó e ilustró su propio libro de recetas, bastantes surrealistas, en 1959: Wild Raspberries.
La relación entre ambas disciplinas es compleja, por tanto. Si alguien las encarna en sí mismo es el chef y artista español Antonio Ortuño, que reside en Nueva York desde hace 15 años, donde trabaja como chef privado en las mejores direcciones y para las mejores familias de la Gran Manzana. A Antonio le gusta no obstante desligar ambas facetas: “Mi trabajo artístico es muy minimal, dirigido a la reflexión, mientras que en lo culinario soy folclórico. Cocinar me alegra la vida y lo contemplo como una experiencia para los demás”.
Si como artista se centra en las videoinstalaciones, la fotografía o el dibujo, en las cocinas se inspira en los sabo- res mediterráneos natales (nació en Elche). Son afamadas sus cocas de Xàbia, que suele preparar en fiestas exclusivas en los Hamptons, así como sus arroces y fideuás. Pese a conocer de cerca a las elites gracias a la actividad de su empresa, Garlic & Parsley’s, Ortuño afirma que “tener dinero no garantiza tener gusto. Nueva York es una cápsula con respecto al resto de EE UU. Aquí se siguen las tendencias. He cocinado para gente que estuvo en la última noche de elBulli, y hay gente sencilla pero ilustrada que aprecia mi cocina, y otra de high level que no. Pese a todo, aquí están presentes todas las cocinas del mundo, y es una satisfacción que un banquero de Manhattan aprecie una sencilla tortilla de patata bien presentada con mayonesa de azafrán, o el pollo en pepitoria de mi madre, que sirvo fría en tacos con agar agar. En el buen gusto influyen la presentación y el producto, el servicio y la atención. Digamos que en el combo del chef privado va el equipo que hay detrás, incluyendo las flores o la escenografía”.
ARTE EN LA MESA
Vicente Todolí es una de las personalidades más atrayentes del arte español. Exdirector de la Tate Modern, hoy reside en Palmera (Valencia), donde colecciona, según sus propias palabras, “la mayor variedad de cítricos del mundo” en un huerto de su propiedad, con hasta 400 referencias.
Su vinculación a la gastronomía se originó cuando el artista pop británico Richard Hamilton le llevó a elBulli cuando era apenas un bar para veraneantes llevado por un matrimonio alemán. Más tarde, Todolí sería colaborador de Adrià en el esplendor de su restaurante.
El que fuera director artístico del IVAM desafía la noción de buen gusto. “Me gusta la expresión inglesa ‘It takes an acquired taste’, que alude al gusto adquirido. A veces se habla de bromas de mal gusto, o de que un artista emplea el mal gusto, como en el caso del movimiento artístico del bad painting (‘pintura mala’) en los años ochenta. Subvertir el gusto abre nuevos horizontes. En el arte lo importante es el nombre y no el adjetivo. Yo suprimiría el adjetivo ‘buen’. Me quedaría con el gusto a secas”.
Vicente cree que, aunque la cocina se diferencia del arte en que éste carece de utilidad, la experimentación trasciende el gusto. Es el caso de la gastronomía de vanguardia. “Cuando hicimos las sesiones en elBulli del libro Food for Thought, Thought for Food”, nos explica, “se organizó una cena para los participantes en las sesiones de discusión del día después. Una comensal se levantó llorando tras probar la leche eléctrica. Había unas hojas que adormecían la lengua y el paladar. Fue una experiencia que esa señora no pudo soportar, mientras que a otros les fascinó. Es un ejemplo de cómo se aproxima la cocina de vanguardia al mundo del arte cuando no existe ningún objetivo pragmático de la alimentación. Cuanto más se aleja de ese fin, están más cerca de confluir”.
Enemigo de la superficialidad, populista en todos los órdenes, Vicente cree que el gusto requiere “entrenamiento, investigación, lecturas… como en el arte”. Afirma que “el gusto debe de ejercitarse permanentemente, de lo contrario se echa a perder. Hay que comer en restaurantes diversos y probar cocinas diferentes para tener una perspectiva más amplia”, al tiempo que enmarca la gastronomía en un marco cultural mayor. “Hay cosas que se pierden, otras se recuperan. La tradición japonesa se conserva en las comunidades. Las cocinas regionales italianas hacen festivales para mantener ingredientes y recetas. Lo universal y lo local van de la mano, como vanguardia y producto, tradición e innovación. Es por tanto una falsa dicotomía. Todo plato tradicional fue una vez de vanguardia: el pil pil lo inventó alguien, y en ese momento fue una revolución. En la entrada al museo de arte contemporáneo de Turín, hay una obra en neón donde se lee: all art was once contemporary (todo arte fue una vez contemporáneo)”.
Si arte y gastronomía siguen caminos paralelos hoy, en parte debido a coleccionistas y foodies, hay pocas personas tan preparadas para atisbar las trayectorias de ambas disciplinas como Joaquín García. Director y propietario de García Galería, Joaquín es no sólo uno de los galeristas más interesantes del circuito madrileño, sino un inquieto aficionado a la gastronomía. Él no tiene claro que el buen gusto sea un absoluto, tal y como nos explica: “Tiene que ver mucho con la experiencia, con conocer, con el aprendizaje. ‘Buen’ y ‘gusto’ son conceptos relativos, ya Platón dedicó un diálogo entero al gusto y no llegó a ninguna conclusión. Creo que tiene que ver con la educación. Pero es que además ‘buen’ quiere decir también correcto, y ahí nos metemos en un lío”.
Joaquín cree que cada época produce su buen gusto, “aunque hay un gusto que puede trascender y pasar de una época a otra. Pertenezco a una generación que se está quedando atrás, con una educación que tiene muy en cuenta cosas del pasado, del mundo clásico a los años 70 del siglo pasado, y creo que ahí hay muchas cosas válidas que trascienden su propio momento. Cada época produce un mal gusto que ensucia lo que deberíamos reivindicar”.
EL GUSTO A SECAS
Pero, ¿se puede tener buen gusto e ignorar la comida? Joaquín no lo tiene claro, aunque cree que “el gusto de la comida se relaciona con los sentidos”. Se autodefine como comedor compulsivo. “Comer es en estos momentos de mi vida lo que más me interesa. Siempre ha estado en mi top 3, pero creo que ahora mismo es el top 1. Soy muy hedonista, disfrutar de los sentidos es una parte importante de la vida, y me cuesta pensar que alguien pueda disfrutar de ella sin disfrutar de la comida. Alguien con buen gusto va a tenerlo necesariamente en la mesa, y si no, está descuidando una parte muy importante de la vida”, asegura.
“El gusto se aprende, y el paladar es un buen ejemplo”, nos cuenta. “Tiene mucho en común con la vista: cuanto más arte ves, más capacidad tienes de distinguir lo bueno de lo que no lo es. Con la comida sucede lo mismo. En este país nos hemos abierto a otras cocinas, hemos aprendido gustos desconocidos. Es una prueba de que el gusto se aprende. Pero por culpa de la modernidad hemos descuidado sabores tradicionales. Ahora hay gente que aprecia la cocina thai o el pescado crudo, algo que jamás habrían comido nuestros padres, y sin embargo se ha arrinconado la casquería española, que tiene sabores exquisitos y que ahora tendríamos que reeducar a nuestros paladares para apreciar su sutileza. Nos inundan las reducciones de Pedro Ximénez pero los zarajos de Cuenca son una cosa deliciosa que se está convirtiendo en algo imposible de encontrar. Mi lema sería: menos paté y más patatera”.
Joaquín mira con cierta desconfianza la deriva moderna de las modas y su impacto en el gusto. “La gente está paletizada. Tiende a pensar poco y dejarse deslumbrar por las modas. Luego descubres que la repostería balear descarta la mantequilla en favor de la manteca de cerdo, que le da un sabor tan especial. Y me parece un milagro que hayan inventado algo tan esponjoso como la ensaimada, que se deshace en la lengua, partiendo de grasa de cerdo”.
¿Hay buen gusto entre los compradores de arte? “No estamos en un momento bueno para el gusto individual”, se lamenta. “Me temo que las nuevas formas de comunicación están homogeneizando el gusto. Sufrimos una avalancha de cosas únicas, todas parecidas, que te impiden pensar y llevar a cabo el proceso de aprendizaje mediante la comparación. En arte eso está siendo apabullante. Si comparas la escena artística española con la gastronómica, es curioso cómo en los últimos 30 años la producción artística española ha desaparecido prácticamente del circuito internacional. Es difícil encontrar artistas espa- ñoles exponiendo fuera o que tengan impacto. Mientras, la cocina española ha sabido ella sola, sin ayuda, colocarse como la influencia fundamental en las últimas dos décadas en la gastronomía mundial, a la que ha transformado. Ahí hay una historia interesante”.