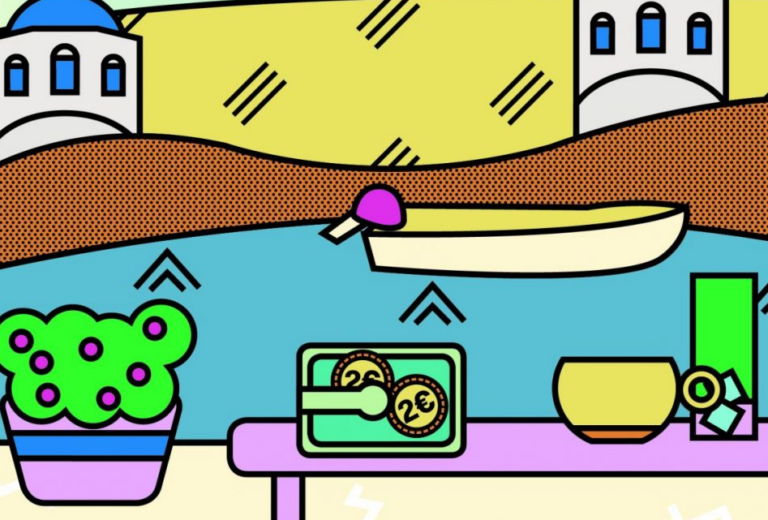La tarjeta de crédito se ha comido a la propina. Ya no se escucha al grito de «¡Bote!», el cascabeleo metálico de la moneda precipitándose en el recipiente con otras nacidas en la Casa de la Moneda. El aguinaldo digital es como la comida del astronauta, ocupa poco, es indoloro e higienizante. La propina digital no es propina sino apunte contable.
Los sindicatos se han metido de por medio y denuncian cierta confusión a la hora de repartir, la patronal confirma el descenso de propinas y a todos preocupa que se implante el modelo salarial que sufre el mesero mejicano en Estados Unidos (bajo sueldo y propinas obligatorias que ascienden al 20% pero que el comensal paga a regañadientes, nunca mejor dicho).
Las propinas no se piden. Como los besos no se mendigan. Que un terminal de pago electrónico me pregunte si quiero pagar con propina o no, me parece terminal. Estoy muy a favor del billete que se entrega al llegar a un hotel, a recompensar un buen servicio, una sonrisa, un detalle, una amabilidad; debe ser así, siempre que no me reciban con un «Hola, chicos», donde ni me veo ni me apetece comer.
Parece norma común en España que cuando un cliente quiere pagar con propina digital el recibo le viene totalizado y luego a los 15 días el servicio se lo reparte. Y alguna que otra pillería también habrá, que por eso el Lazarillo se llevó un bastonazo del ciego.
El entierro de la propina es solo el primero. La limosna callejera languidece porque nadie lleva monedas. Y me acuerdo de aquel vagabundo en Times Square que un día me arrancó la sonrisa con su cartel escrito en cartón que decía: «Se acepta America Express».